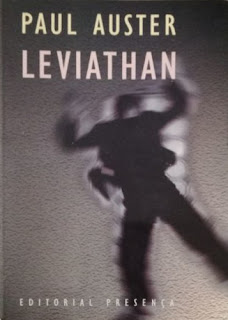29 de marzo de 2025
La Cruzada del Océano
José Javier Esparza
La Cruzada del Océano (2015)
La Cruzada del Océano é uma revisitação histórica do "Descubrimiento", desde os antecedentes imediatos da viagem de Cristóvão Colombo que, na tentativa de encontrar a rota ocidental para Catai e Cipango, foi levado à descoberta da América, em 1492. As riquezas imaginadas não se concretizaram, salvo em casos pontuais, e o vice-reinato de Colombo, devido por contrato com a coroa, nunca arrancou verdadeiramente. Com base na ilha La Española, os primeiros anos foram marcados pela dificuldade em assegurar a própria sobrevivência, com colheitas desastrosas, doenças, quando não motins e conflitos com os indígenas, que colocavam em causa a própria colonização. Simultaneamente, outros navegadores exploravam intensivamente as costas do novo continente, fora da área de jurisdição de Colombo, o que resultou num rápido reconhecimento do território. Nos anos seguintes, com a exploração da Terra Firme, os espanhóis encontram por fim a riqueza que procuravam, e o livro descreve com suficiente pormenor as campanhas de exploração e conquista de cada um dos novos territórios, da Califórnia à Terra do Fogo e das ilhas do Pacífico às Filipinas, com as suas luzes e sombras, desmontando a "lenda negra" vulgarmente associada ao empreendimento, mas recusando igualmente a "lenda cor-de-rosa" que alguns tentariam contrapor. Há um compreensível destaque para as campanhas de Fernando Cortez e Francisco Pizarro, as primeiras cinco ou seis décadas, até meados do séc. XVI, mas também a referência a eventos posteriores que igualmente contribuíram para esta aventura épica. O livro termina com um balanço final do que significou, para os dois lados do Atlântico, a presença espanhola no continente americano ao longo de mais de três séculos.
En efecto, en la España de la época —como, por otro lado, en la mayor parte de Europa—, el modelo ideal de vida, el objetivo al que un hombre cabal debe aspirar, no es otro que la nobleza, el señorío. Los colonos españoles no fueron a América para fundar prósperas granjas y crear rentables negocios. En la Europa del temprano siglo XVI no se concedía gloria alguna al trabajo económico; solo en la península italiana había empezado a desarrollarse una justificación moral del dinero y aún harán falta muchos años para que el burgués sea un hombre respetable (un proceso, todo sea dicho, que corre paralelo a las necesidades de financiación del Estado). No, los españoles no fueron a las Indias para convertirse en opulentos rancheros; fueron para vencer en buena lid a los indígenas, ganar tierras —y brazos que la trabajen—, recoger oro y, con esos títulos, alcanzar fama y posición. Se ha hablado mucho de la sed de oro de los conquistadores, pero enseguida hay que subrayar que esa codicia no era propiamente económica, sino más bien social. El español del XVI no quiere ser rico. El español del XVI quiere ser señor. El oro solo es el instrumento.
La mentalidad de los conquistadores no era económica: era completamente caballeresca, medieval. Los capitanes son jefes de hueste; sus hombres se ven a sí mismos como caballeros, y ello aunque su condición social sea de lo más humilde. El mundo mental del español medio en este tiempo es el de las novelas de caballerías. La gran colección de libros de caballerías había comenzado a publicarse en España en torno a 1496, cuando aparece el Amadís de Gaula. En un siglo se publicarán por lo menos cuarenta y dos títulos, y consta que todos ellos salieron hacia América en cantidades inmensas. El español que llega a América se siente un caballero andante. Y lo que encuentra allí le parecerá todavía más fascinante que lo que ha leído en los libros: «Si no fuese porque estas historias contenían encantamientos —escribirá más tarde el cronista Pedro de Castañeda, que participará en una de las expediciones de Coronado por Norteamérica—, hay algunas cosas que nuestros españoles han hecho en nuestros días en estas partes, en sus conquistas y encuentros con los indios, que como hechos dignos de admiración sobrepasan no solo a los libros ya mencionados, sino también a lo que se ha escrito sobre los doce Pares de Francia».
[...]
Las Filipinas son 7100 islas. Hasta entonces estaban habitadas por decenas de etnias distintas y enfrentadas a muerte. Hoy los historiadores filipinos reconocen que la llegada española supuso la pacificación del archipiélago. No hubo una mortandad como la americana porque la población filipina, a diferencia de la amerindia, no había vivido en un ecosistema cerrado, luego los virus importados por los europeos no tuvieron los letales efectos que en América. Y tampoco hubo una explotación como la de las Indias, porque los españoles ya habían sacado las consecuencias oportunas de su propia práctica imperial; de hecho, aquí los nativos jamás pagaron tributos a los españoles. Los misioneros se encargaron de mantener pacificados a los indígenas, acabando con las guerras tribales; la evangelización progresó velozmente. En poco tiempo el español se convirtió en lengua franca de los filipinos. Mientras tanto se extendía el uso de la rueda y el arado, y se creaban caminos, puentes, rutas estables de navegación. En 1611 los dominicos fundaron en Manila la primera universidad de Asia: la de Santo Tomás. El archipiélago se convirtió en centro de una vida comercial intensísima: aquí se centralizaba el tráfico con el Sudeste Asiático, que luego partía hacia México en la ruta del Galeón de Manila. Así el Pacífico se convirtió en el «lago español». Esa fue la gran obra de los guipuzcoanos Legazpi y Urdaneta.
12 de marzo de 2025
Habla un Exorcista
Gabriele Amorth
Habla un Exorcista (1990)
Habla un Exorcista é a tradução espanhola de Un Esorcista Racconta, o primeiro livro publicado pelo padre Gabriele Amorth sobre este tema. Por comparação com El Último Exorcista, que li há alguns meses, é um livro de cariz mais teórico, embora refira também alguns exemplos da sua experiência na prática de exorcismos. É, portanto, um livro que realça o suporte doutrinal dos textos sagrados, reflectindo sobre a evolução histórica da Igreja relativamente a esta prática, deixada de algum modo num limbo com as últimas reformas no século XX.
No se crea que soy el único que se ha dado cuenta de las tonterías formuladas por ciertos teólogos. Parece que muchos de ellos han asumido como a un nuevo padre de la Iglesia a Rudolf Bultmann, que, entre otras cosas, ha escrito: «No es posible servirse de la luz eléctrica y de la radio, o recurrir en caso de enfermedad a los modernos descubrimientos médicos y clínicos, y al mismo tiempo creer en el mundo de los espíritus y los milagros que nos propone el Nuevo Testamento» (Nuovo Testamento e Mitologia, Queriniana, 1969, p. 110). Asumir el progreso técnico como prueba indiscutible de que la palabra de Dios queda sustituida, no es más que un disparate. Pero muchos teólogos y biblistas creen que no están «al día» si no siguen esas directrices. En el citado libro de Lehmann aparece una interesante estadística sobre los teólogos católicos: dos tercios de ellos aceptan en teoría los datos tradicionales sobre el demonio, pero los rechazan cuando son aplicados en la práctica pastoral; es decir, no quieren oponerse frontalmente a la Iglesia, pero en la práctica no aceptan sus enseñanzas (p. 115). También resulta interesante otra observación estadística: los teólogos católicos demuestran un conocimiento demasiado superficial de la posesión diabólica y los exorcismos (p. 27). Es lo que yo he dicho.
Plenamente consciente de esta situación, la Congregación para la Doctrina de la Fe encargó a un experto estudiar el asunto y promulgó un documento que fue publicado en L'Osservatore Romano el 26 de junio de 1975 con el título «Fe cristiana y demonología»; ese estudio fue luego incluido entre los documentos oficiales de la Santa Sede (Enchiridion Vaticanum, vol. V, núm. 38). Reproducimos algunos pasajes del mismo. Su principal objetivo es instruir a los fieles y particularmente a los teólogos estrambóticos que soslayan la existencia de Satanás en sus estudios y enseñanzas, mientras que Cristo «bajó del cielo y se encarnó para destruir la obra del demonio» (1 Jn. 3, 5). Eliminando la existencia del demonio, anulamos la redención; quien no cree en el demonio, no cree en el Evangelio.
Li anteriormente:
El Último Exorcista (2012)
8 de marzo de 2025
Pipá
Leopoldo Alas "Clarín"
Pipá (1886)
Leopoldo Alas publicou no seu tempo um punhado de novelas curtas e umas dezenas de contos, reunidos em livros como Pipá (1886), Cuentos Morales (1896) ou El Gallo de Sócrates (1901). Ao longo dos anos têm sido reeditados, com os alinhamentos originais, ou reagrupados de diferentes formas sob outros títulos. Pipá foi a primeira destas colecções; além da novela curta à qual deve o título, escrita em 1879, encontram-se oito contos, escritos entre 1882 e 1884.
O primeiro excerto abaixo citado pertence a Pipá, um conto de Carnaval quase como um conto de Natal, onde um pequeno maltrapilho, após algumas peripécias para se mascarar de defunto, acaba inesperadamente por ser recebido na casa de uma marquesa, para satisfazer a curiosidade e capricho da sua filhinha; assim acede a um mundo de abundância e luxo para além da sua imaginação. Porém, rapidamente se recorda dos seus amigos, e foge da mansão para se lhes reunir numa taberna, onde se embriaga ao ponto de não ter consciência do incêndio que ali deflagra e lhe retira a vida. O segundo excerto é de Bustamante, a história de um provinciano, autor de charadas e logogrifos publicados em jornais, que decide ir a Madrid para se encontrar com um deputado. Em vez disso, cai no meio de um grupo de estudantes boémios, para cujo jornal tinha colaborado, e, sem saber exactamente como se comportar na sociedade da capital, vê-se arrastado num carrossel de eventos que não consegue descodificar. Poder-se-ia destacar também Zurita, que encerra o livro, onde os dilemas filosóficos atormentam comicamente o personagem principal. Todos os contos, no entanto, são dignos de nota, percorridos pela ironia e um refinado sentido de humor.
Pipá era maniqueo. Creía en un diablo todopoderoso, que había llenado la ciudad de dolores, de castigos, de persecuciones; el mundo era de la fuerza, y la fuerza era mala enemiga: aquel dios o diablo unas veces se vestía de polizonte, y en las noches frías, húmedas, oscuras, aparecíasele a Pipá envuelto en ancho capote con negra capucha, cruzado de brazos, y alargaba un pie descomunal y le hería sin piedad, arrojándole del quicio de una puerta, del medio de la acera, de los soportales o de cualquier otro refugio al aire libre de los que la casualidad le daba al pillete por guarida de una noche. Otras veces el dios malo era su padre que volvía a casa borracho, su padre, cuyas caricias aún recordaba Pipá, porque cuando era él muy niño algunas le había hecho: cuando venía con la mona venía en rigor con el diablo; la mona era el diablo, era el dolor que hacía reír a los demás, y a Pipá y a su madre llorar y sufrir palizas, hambres, terrores, noches de insomnio, de escándalo y discordia. Otras veces el diablo era la bruja que se sienta a la puerta de la iglesia, y el sacristán que le arrojaba del templo, y el pillastre de más edad y más fuertes puños que sin motivo ni pretexto de razón le maltrataba; era el dios malo también el mancebo de la botica que para curarle al mísero pilluelo dolores de muelas, sin piedad le daba a beber un agua que le arrancaba las entrañas con el asco que le producía; era el demonio fuerte, en forma más cruda, pero menos odiosa, el terrible frío de las noches sin cama, el hambre de tantos días, la lluvia y la nieve; y era la forma más repugnante, más odiada de aquel espíritu del mal invencible, la sórdida miseria que se le pegaba al cuerpo, los parásitos de sus andrajos, las ratas del desván que era su casa; y por último, la burla, el desprecio, la indiferencia universal, especie de ambiente en que Pipá se movía, parecíanle leyes del mundo, naturales obstáculos de la ambición legítima del poder vivir. Todos sus conciudadanos maltrataban a Pipá siempre que podían, cada cual a su modo, según su carácter y sus facultades; pero todos indefectiblemente, como obedeciendo a una ley, como inspirados por el gran poder enemigo, incógnito, al cual Pipá ni daba un nombre siquiera, pero en el que sin cesar pensaba, figurándoselo en todas estas formas, y tan real como el dolor que de tantas maneras le hacía sentir un día y otro día.
[...]
Aquello de empezar por decididamente se le antojaba a Merengueda un recurso del mejor gusto, porque parecía como que se seguía hablando... de lo que no se había hablado todavía.
A estas y otras tonterías del satírico, que debía vender dátiles, las llamaban sus admiradores «sencillez, naturalidad, facilidad».
—¡Qué fácil es el estilo de Merengueda!—decían.
Y sí era fácil, ¡como que así puede escribir cualquiera! Las ideas del redactor en jefe (pero sin subordinados) de El Bisturí corrían parejas con su estilo. Pensaba a la moda, y con la misma desfachatez y superficialidad con que escribía. Era materialista, o mejor positivista... Que no se le hablase a él de metafísica; la metafísica había hecho su tiempo, decía con un horroroso galicismo.
Había otro redactor de El Bisturí que se pintaba solo para criticar a todos los autores y artistas del mundo.
Era el primer envidioso de España, y en su consecuencia se le hizo crítico del periódico. Lo mismo hablaba y escribía de teatros, que de novelas, de poesía lírica, de historia, de filosofía, de legislación, de pinturas, de música, de arquitectura y diablos coronados.
Se llamaba Blindado y lo estaba contra todos los ataques de la vergüenza que no conocía. Hablaba en el Ateneo, donde se reía de Moisés y de Krause. Para censurar un libro que tratase materia desconocida para él (cualquier materia), comenzaba por enterarse de la ciencia respectiva por el mismo libro, y después de deberle todos sus conocimientos sobre el asunto, insultaba al autor, en nombre de la ciencia misma y le daba unas cuantas lecciones aprendidas en su libro. Si el caso era criticar un cuadro, recurría al tecnicismo de la música, y hablaba de la escala de los colores, del tono, de una especie de melodía de los matices, de las desafinaciones, de las fugas de color; pero si se trataba de música, entonces recurría a los términos de la pintura, y decía que en la ópera o lo que fuese, no había claro-oscuro, que la voz del tenor era blanca, azul o violeta, que las frases no estaban bien matizadas, que la voz no tenía buen dibujo, etc., etc. Todo lo decía al revés. También era positivista.
Los demás redactores de El Bisturí eran de las mismas trazas. Para ellos no había eminencia respetable, trataban al Himalaya como al cerrillo de San Blas.
Li anteriormente:
La Regenta (1885)
2 de marzo de 2025
Leviathan
Paul Auster
Leviathan (1992)
Leviathan não é o romance mais considerado de Paul Auster, recentemente desaparecido, mas foi o título que me deu a conhecer o nome do autor, na altura em que foi publicado.
É a narrativa, na primeira pessoa, de um escritor, Paul Aaron, sobre outro escritor, Benjamin Sachs, que conheceu numa sessão de leitura falhada, em meados dos anos 70. Na verdade, o livro começa pelo fim, quinze anos depois, com uma explosão, na qual Sachs perece, e com a visita de dois agentes do FBI a Aaron, em busca de informações sobre o falecido. Depois, toda a história é contada na reconstrução e recordação daquela amizade que ligou os dois escritores, o seu círculo pessoal e a interação dessas pessoas, com acercamentos e afastamentos, e de como Sachs abandonou a escrita, e os amigos, para se dedicar ao activismo bombista que acabaria por lhe custar a vida.
Como livro dentro do livro, Aaron decide escrever um livro chamado Leviathan em homenagem ao amigo desaparecido (o título pertenceria a uma obra que Sachs desistiu de terminar), e resumir a sua passagem por esses quinze anos. Aparte algumas coincidências inverosímeis que estruturam a narrativa, Aaron junta a sua experiência pessoal aos diálogos e divagações das várias personagens na construção de um percurso, que nem sempre é coerente, deixando propositadamente versões contraditórias dos acontecimentos, ou seja, verdades subjectivas, para que o leitor, de alguma forma imerso numa história com pontas soltas, possa fazer a sua própria reflexão.
Subimos para o telhado com os outros e, apesar da minha relutância inicial, estava contente por assistir ao fogo-de-artifício. As explosões tinham transformado Nova Iorque numa cidade espectral, uma metrópole sitiada, e eu saboreava a absoluta violência de tudo aquilo: o barulho incessante, as corolas de luz das explosões, as cores flutuando através de imensos dirigíveis de fumo. A Estátua da Liberdade erguia-se no porto à nossa esquerda, incandescente na glória das suas iluminações, e parecia-me que a todo o momento os edifícios de Manhattan iam saltar pela raiz, erguer-se do chão para nunca mais voltarem. Fanny e eu estávamos sentados atrás dos outros, com os saltos dos sapatos fincados para resistir à inclinação do telhado, os ombros encostados, falando sobre nada em particular. Reminiscências, as cartas que Iris mandava da China, David, o artigo de Ben, o museu. Não quero dar muita importância ao caso, mas, uns momentos antes de Ben cair, tínhamos desviado a conversa para a história que ele e a mãe nos tinham contado acerca da visita à Estátua da Liberdade em 1951. Dadas as circunstâncias, é natural que a história tenha surgido, mas não deixa de ser horrível, pois, mal tínhamos acabado de rir os dois perante a ideia de alguém cair da Estátua da Liberdade, Ben caía da escada de salvação. No instante seguinte, Maria e Agnes começaram a gritar. Foi como se o facto de pronunciarmos a palavra queda tivesse precipitado uma verdadeira queda e, mesmo que não houvesse uma relação entre os dois acontecimentos, continuo a sentir uma náusea sempre que penso no que aconteceu. Continuo a ouvir aqueles gritos das duas mulheres e continuo a lembrar-me da expressão no rosto de Fanny quando alguém gritou o nome de Ben, a expressão de medo que invadiu os seus olhos enquanto as luzes coloridas das explosões continuavam a fazer ricochete contra a sua pele.
Subscribirse a:
Comentarios (Atom)